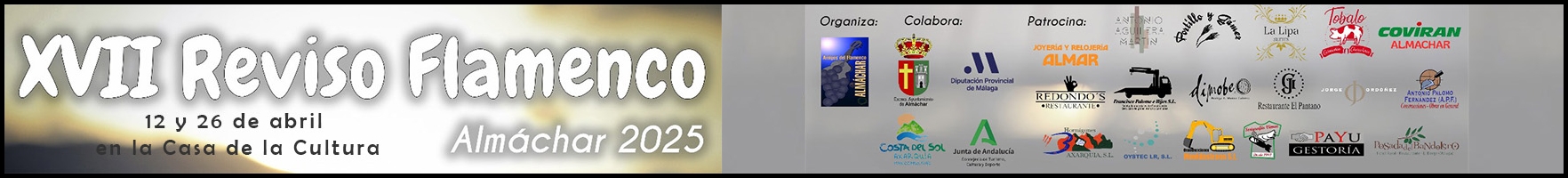Tiempo de lectura aprox: 1 minutos
En la penumbra de la habitación, el corazón de una madre latía al unísono con el de su hija, aunque estuvieran separadas por kilómetros. Desde aquel primer estallido de violencia, la angustia se había apoderado del vivir de esta madre. Había luchado hasta la saciedad, pero el monstruo persistía.
Cada lágrima derramada por su hija era como un puñal clavado en su propio corazón. Había visto la esperanza marchitarse en sus ojos, y eso le rompía el alma. A pesar de sus esfuerzos, el ciclo de dolor parecía no tener fin.
El miedo a comenzar de nuevo se había apoderado de su hija, convirtiéndola en una sombra de lo que un día fue. La luz que una vez brilló en sus ojos ahora parecía difuminada por el constante temor. La madre, en su lucha y ante su impotencia, había intentado ser su roca, su puerto seguro, pero sentía cómo, cada vez más, se le escapaba entre los dedos.
Había ofrecido refugio, terapia, amor incondicional, pero el abismo entre lo que ella veía y lo que su hija percibía se fue convirtiendo más y más profundo. El amor que profesaba por aquel hombre que le arrebataba la vida la tenía atrapada en un oscura seducción.
La madre se aferraba a la esperanza, pero también sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba que su hija diera el paso, que sintiera el deseo de romper las cadenas que la aprisionaban. Anhelaba que algún día, en algún rincón de su alma, una luz la iluminara y viera con claridad. Mientras tanto, en la quietud de la noche, mientras el mundo dormía ajeno a esta tragedia, la madre velaba por el regreso de su hija a la plenitud.